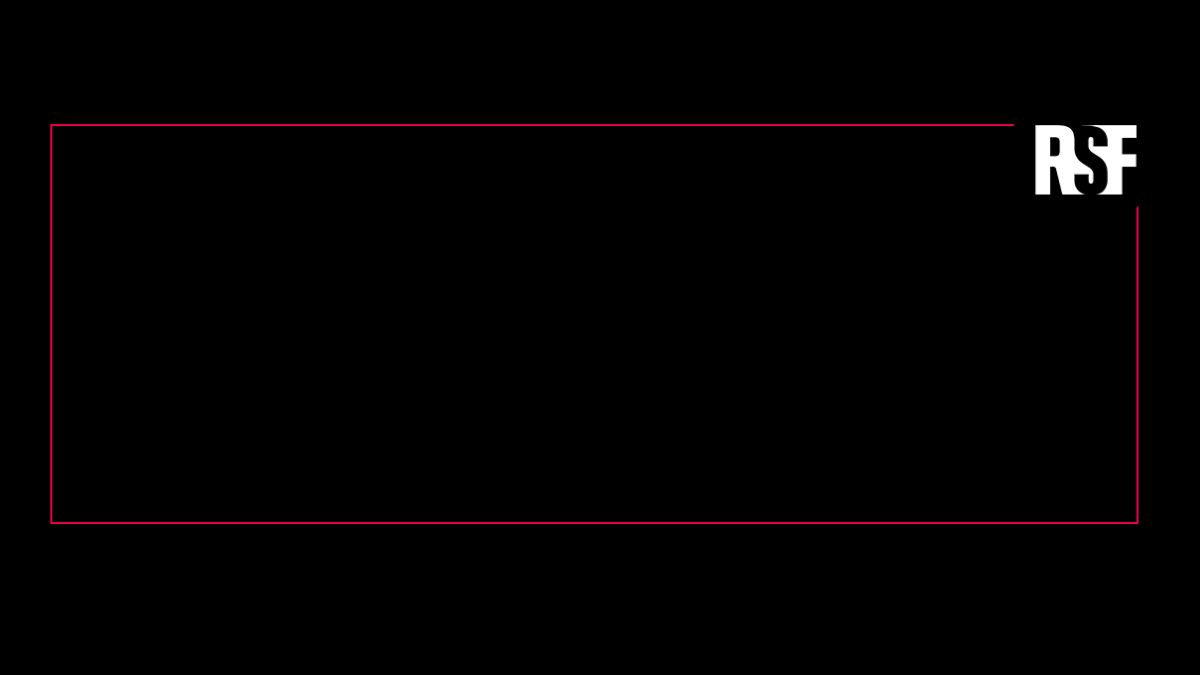10 Recomendaciones para periodistas que cubren violencias hacia personas LGBT+
El rol de los medios de comunicación es crucial para luchar contra las violencias. A partir del transfemicidio de Sara Millerey compartimos algunos aprendizajes y sugerencias sobre coberturas periodísticas, narrativas, usos de lenguaje y fotografías.




Compartir
El transfemicidio de Sara Millerey, la mujer trans de 32 años asesinada en Bello (Colombia) y viralizada en un video que conmueve al mundo, nos interpela como periodistas a la hora de contarlo. Aunque quizás no existan las palabras adecuadas para describir tanta crueldad, las violencias que sufren a diario las personas LGBT* no sólo pueden y deben contarse de manera respetuosa. Las buenas prácticas de comunicación también son una herramienta estratégica para la prevención de las violencias, a través de la construcción de nuevas referencias y marcos de comprensión que ayuden a entender y a erradicar las desigualdades estructurales que sufren, entre otras, las poblaciones trans y travestis.
El rol de los medios
En uno de los informes más importantes sobre violencias hacia personas LGBT* en América Latina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacó el rol crucial que cumplen los medios a la hora de comunicar estas noticias, canalizar ideas, opiniones e información, y desarrollar narrativas que valoren la diversidad y condenen la discriminación. Expresó preocupación por la difusión de estereotipos dañinos, y por la propagación de discursos de odio. También advirtió: hay evidencia de que los crímenes de odio se perpetran en contextos previos de elevada deshumanización y discriminación.
Por qué hablar de violencias por prejuicios
La CIDH entiende que los actos de violencia contra las personas LGBT, “crímenes de odio”, actos homofóbicos o transfóbicos, se comprenden mejor bajo el concepto de violencia por prejuicio. No es que esté mal llamarlos crímenes de odio -aunque esta definición también es polémica si nos ponemos a profundizar-.
Hablar de violencias por prejuicio es hablar de un fenómeno social y de un tipo de violencia contra grupos sociales específicos. Además de las personas LGBT, también la padecen las personas racializadas o aquellas cuyos cuerpos no concuerdan con el estándar del patriarcado. Esta violencia no se dirige solamente contra la víctima directa: tiene un impacto simbólico, y envía un mensaje de terror generalizado.
Qué son los crímenes de odio
La expresión crimen de odio surgió a mediados de los años 80 en Estados Unidos (hate crime) a partir de una serie de crímenes contra personas racializadas. Su uso se extendió al mundo para hablar de los casos en que alguien comete un delito hacia una víctima -o un grupo- seleccionada a causa de su orientación sexual, expresión o identidad de género, raza o etnia, color, religión, discapacidad, origen nacional. Puede ser una pertenencia a esos grupos real o percibida.
Existe un enorme cuerpo teórico y jurídico -variable en cada país- acerca de los alcances y limitaciones de esa expresión. ¿Existen mejores palabras para dar cuenta de las violencias que sufren las personas LGBTI+? Para profundizar en el tema les recomendamos esta nota donde seis activistas de Argentina y México -Siobhan Guerrero, Alba Rueda, Alejandro Mamani, Violeta Alegre, Samuel Martínez y Ese Montenegro- reflexionan al respecto.
De la fobia el odio
Homofobia, transfobia, lesbofobia, bifobia, son neologismos que se usan para referirse a la aversión o rechazo hacia estas personas. Pero la fobia tiene que ver con un miedo angustioso, obsesivo y fuera de control. De modo que cada vez más personas objetan esta expresión, que en su momento resultó útil para llamar la atención sobre la problemática, por considerar que equipara un prejuicio con una patología, eximiendo o minimizando responsabilidades. En su lugar, se propone el uso de homoOdio, transOdio, lesboOdio o LGBTOdio.
“Creo en la necesidad de politizar la palabra fobia, ya que solo hace referencia a un diagnóstico propuesto por las ciencias médicas”, dice en esta nota Violeta Alegre, activista travesti y artista.
Diez recomendaciones para mejorar las coberturas periodísticas
Es muy importante entender de una vez que la identidad de género no requiere un documento ni ningún tipo de aprobación externa. La autoidentificación es el principio rector para cualquier identidad. Así lo reconocen los organismos internacionales de derechos humanos, aunque algunos países aún no lo acepten en sus leyes. Si una fuente no respeta la identidad de género de la víctima, no seguir reproduciendo esto de manera acrítica.
-Desterrar las narrativas que buscan “explicar” las violencias a partir de la biografía de la víctima. Por ejemplo, en el caso de Sara Millerey, varias crónicas destacaron que consumía sustancias psicoactivas por ejemplo. “Lo que tenemos que explicar es la violencia estructural, no la biografía de ella -si consumía sustancias psicoactivas o estaba mucho en la calle como plantean algunas narrativas-, sino la violencia contra las personas trans que vive este país, el departamento de Antioquia, América Latina, y que se reproduce y acepta”, nos dijo Li Cuellar, codirectore del medio colombiano Sentiido.
-Evitar la crónica que se queda en el caso. La violencia por prejuicios no es aislada. Necesitamos entramarla en un contexto político y socioeconómico. Incluir datos y antecedentes que permitan entender lo que ocurrió en un tiempo y un espacio.
-Nunca dejar de preguntarnos por las responsabilidades a nivel nacional y local. ¿Qué hizo el Estado para que esto no ocurriera? ¿Que está haciendo para que no pase nunca más? ¿Existen políticas que aborden la problemática desde diferentes dimensiones (violencias basadas en género, inclusión laboral, inclusión educativa, etc)? Pero también pregutnarnos qué estamos haciendo como sociedad para que esto siga ocurriendo.
–Incluir fuentes de los grupos de pertenencia de las víctimas, de los activismos y de las organizaciones que conocen diferentes aspectos de la temática. Los datos que recolectan en los territorios donde trabajan son muy valiosos en un contexto donde suele haber poca estadística acerca de estas violencias. Ser cuidadoses con las fuentes policiales, que muchas veces desconocen la temática y no respetan la identidad de las víctimas o creen que hace falta un documento para tratarlas bien.
–Escuchar al activismo no sólo cuando hay una muerte violenta y viral. En Colombia, varias organizaciones venían advirtiendo acerca del aumento de las violencias hacia LGBT en lo que va del 2025. Una conversación abierta a los activismos como fuente impulsa comunicar también sus logros y a construir referencias positivas.
–Informar sobre la investigación de la Justicia. ¿Quién está a cargo? ¿Sigue el caso con los protocolos adecuados? Ayudar a mantener la conversación pública sobre el tema. Son pocos los casos de violencias hacia personas LGBT que logran resolverse, y menos aún los que consiguen encuadrarse en su especificidad. En esta nota la activista trans colombiana Jesusa Ramírez, del Colectivo León Zuleta nos contaba que de los 24 casos de asesinatos a LGBT de 2025 “ni el 10% han sido resueltos”.
-No reproducir imágenes ni videos que exacerben el moro o la espectacularización. Esto vale para cualquier caso y cualquier persona. Pero recordar además que hacia algunos grupos el mensaje conlleva una función de “escarmiento”.
–Evitar exotizar a las personas LGBT, en especial a las trans. Esto refuerza los sesgos. Humanizar implica terminar con los estereotipos.
-Proponer otras historias más allá de las breaking news. Las que cuenten a las personas LGBT en su enorme poder de agencia y construyen referencias positivas de la diversidad. Sacarlas de las secciones policiales y transversalizar la agenda.
-Recordar que el uso de la terminología adecuada es importante para una comunicación libre de sesgos y prejuicios. Preguntarse cuáles son las mejores expresiones, siempre que sean respetuosas, para llegar a una comunidad. No estamos hablando de categorías fijas sino de la lengua, que está viva y siempre abierta a nuevos debates.
Entre las recomendaciones de la CIDH a los medios están la inclusión social de personas LGBT en las redacciones, para el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión. También el generar conciencia sobre las temáticas LGBT y atender a las necesidades informativas de estos colectivos.
María Eugenia Ludueña
Somos Presentes
Apostamos a un periodismo capaz de adentrarse en los territorios y la investigación exhaustiva, aliado a nuevas tecnologías y formatos narrativos. Queremos que lxs protagonistas, sus historias y sus luchas, estén presentes.
APOYANOS
SEGUINOS
Notas relacionadas
Estamos Presentes
Esta y otras historias no suelen estar en la agenda mediática. Entre todes podemos hacerlas presentes.

 Apoyanos
Apoyanos